| Artículo de Núria Danés, publicado originalmente a La Directa
Me encuentro ante todo un reto. Escribir artículos me sitúa de forma intensa fuera de mi zona de confort. No es algo que haga habitualmente y, por lo tanto, además de no sentirme cómoda, reconozco que también me siento poco capacitada para hacerlo. Así que, aunque suene a cliché, comienzo este artículo sobre el síndrome de la impostora con mi propio sentimiento de impostora en pleno funcionamiento.
El síndrome de la impostora tiene que ver, en términos generales, con una percepción interna sesgada de no estar a la altura de lo que se espera de una misma en un determinado ámbito de la vida (laboral, social, afectivo…). Y, por lo tanto, con el miedo de que el fraude que se representa en un contexto concreto sea descubierto. En términos generales, diríamos que su dinámica está muy vinculada a un nivel de autoexigencia y perfección muy alto, como un mecanismo para suplir esa sensación de "no ser suficiente".
El término síndrome de la impostora fue acuñado por las psicólogas estadounidenses Pauline Rose Clance y Suzanne Imes en 1978. Como suele ocurrir, no es que el fenómeno haya surgido en ese momento, sino que ellas tuvieron la lucidez de poner nombre a una dinámica social que aún no estaba identificada como tal.
El hecho de poner nombre a fenómenos percibidos inicialmente dentro del ámbito psicológico puede generar cierto rechazo por miedo a etiquetar o encasillar la complejidad humana. Lejos de esa intención, desde la perspectiva social, nombrarlo puede facilitar el hecho de iluminar dinámicas o comportamientos que van mucho más allá de la psicología individual de las personas. Y, por lo tanto, salir de la mirada limitante de pensar que lo que nos sucede como personas es exclusivamente una responsabilidad individual.
Desde esta lógica, cuando hablamos del síndrome de la impostora, nos referimos, básicamente, a un fenómeno que es resultado, en parte, de las dinámicas de desigualdad social, determinado por lo que se valora socialmente y por cómo el hecho de sentir que correspondemos más o menos a unos estándares reconocidos condiciona nuestra experiencia. Por lo tanto, podríamos decir que todos aquellos colectivos que formamos parte de las periferias sociales por razón de género, raza, orientación del deseo, clase o capacidad, podemos sufrir más y de forma más intensa el sentimiento de impostura.
En este sentido, crecer en un mundo patriarcal dispone a las personas socializadas como mujeres a ocupar determinados lugares dentro del imaginario social, de forma desigual en relación con los hombres. Esto es así desde el punto de vista objetivo: aún hoy en día la realidad nos habla de las enormes desigualdades entre hombres y mujeres en muchos ámbitos de la vida (salarios, techos de cristal, distribución de las tareas domésticas, conciliación, violencia machista…). Al mismo tiempo, también desde el punto de vista de la subjetividad y del imaginario colectivo, se nos diferencia en relación con lo que podemos o no podemos hacer. Y aquí, más allá de las ideologías que nos acompañen, esta percepción interna nos condiciona la mayor parte del tiempo de forma absolutamente inconsciente.
¿Es casualidad que un porcentaje muy alto de mujeres con roles de liderazgo convivan con la sensación interna de no estar nunca lo suficientemente preparadas o a la altura? Contundentemente, no. Nuestra manera de estar en el mundo está claramente afectada por lo que socialmente se nos ha dicho que somos. Hemos crecido integrando de forma consciente e inconsciente mensajes que definen cuál es nuestro rol y cómo debemos desempeñarlo. Afortunadamente, esto no es determinista. Pero sí que es importante ser conscientes de que tiene un peso en nuestra identidad, sobre todo porque esa conciencia es lo que nos debe permitir salir de lógicas culpabilizadoras cuando nos vemos afectadas por el síndrome de la impostora. No, no es un problema de autoestima por cómo eres o te ves, sino que es resultado de un fenómeno estructural.
Ahora bien, ¿qué nos puede ayudar a transformar esta dinámica? Lejos de querer caer en un determinismo desesperanzador, aquí van algunas reflexiones con mirada feminista que pueden ayudarnos a revertirlo
Sabemos por experiencia histórica que salir de la visión individual y aislada de lo que nos pasa y dotarlo de una mirada colectiva es una herramienta muy potente de transformación. Romper la mirada individual del problema y entender que lo que nos pasa no es resultado de la psicología individual, sino de una dinámica social. Compartir, socializar nuestras experiencias de impostura con otros, visibilizarlo como fenómeno social, hablarlo abiertamente… nos da comprensión, perspectiva y fuerza.
En este sentido, entender cuál es el sistema de creencias que opera en cada una de nosotras cuando aparece el sentimiento de impostura nos ayudará a desgranarlo y cuestionar su validez. ¿En qué situaciones surge? ¿Cuáles son los mensajes que nos decimos y cómo nos los decimos? Identificar nuestra impostora interna nos ayudará a tomar distancia y poder dialogar con ella.
Otro de los mecanismos que articula el síndrome de la impostora es un nivel de autoexigencia muy elevado que a menudo va acompañado de una angustia por "llegar a todo y de manera perfecta". La exigencia funciona como un motor que intenta compensar esta percepción de no ser suficiente: "Solo lo podré conseguir si me esfuerzo por encima de mis capacidades". En esta dirección, equivocarse es como una confirmación de no "estar a la altura" de la supuesta expectativa externa.
Revisar las exigencias internas y la relación con el error es un paso necesario para romper la dinámica de "no ser suficiente". De entrada, podríamos preguntarnos: ¿qué pasaría si, en efecto, no pudiéramos con todo? ¿Bajo qué mandato social estamos funcionando que no da espacio a las limitaciones humanas y a la vulnerabilidad? ¿Por qué equivocarse está tan penalizado? ¿Cómo queremos dar la bienvenida al aprendizaje si no nos damos permiso para equivocarnos?
Cuestionar estas creencias y dotarlas de un nuevo significado es, más allá de un ejercicio de trabajo personal, una manera de hacer activismo político.
Por otro lado, el sentimiento de impostura nos lleva, como ya hemos dicho, a vernos de forma sesgada. Por lo tanto, aprender a mirarnos de manera ajustada implica también aprender a reconocernos de una forma más completa, tanto en nuestras limitaciones como en nuestras fortalezas.
Esto, en parte, significa salir de la mirada crítica, socialmente sobrerrepresentada, para abrirnos también a la celebración y el aprecio. Poder celebrar los éxitos y escuchar plenamente los elogios en lugar de justificarlos como fruto del azar o la suerte. Conectar y dar espacio a nuestras habilidades y talentos que nos hacen únicas como una manera de apoyar nuestra propia autenticidad.
Ahora que ya estamos llegando al final, y volviendo a mi propia experiencia, noto el sobreesfuerzo que me ha supuesto escribir este artículo, fruto en parte, de mi misma exigencia así como de las limitaciones en este medio menos conocido. Me gusta haber aceptado el reto, me siento satisfecha de haberme dado el permiso de hacer de "articulista" sin saberme experta y aceptando el lugar desde donde lo he hecho. Gracias por la oportunidad, ha sido un bonito aprendizaje.
Si quieres seguir profundizando en el Síndrome de la Impostora, el próximo 28 de noviembre Núria Danés hará una cápsula informativa de 17 a 20 h dirigida a mujeres y personas no binarias. https://filalagulla.org/event/capsula-la-sindrome-de-la-impostora-131/register
Promueve:

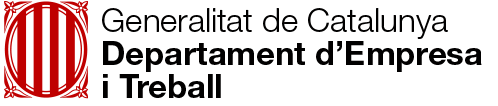
Financia:
